Carátula del libro “Chile Constitucional” del autor Juan Luis Ossa Santa Cruz. Fondo de Cultura Económica, 2020.
“El trasplante de las ideas liberales y democráticas de la revolución francesa y norteamericana, en Chile, cumple así la función de lenguaje de libertad al servicio de oligarquías feudales. El mismo trasplante o transposición de ideas fallidas ocurre con nuestra historia constitucional no democrática”.
Juan Luis Ossa Santa Cruz, hermano del actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia del gobierno civil que más vejaciones le ha perpetrado a la ciudadanía una vez que los militares regresaron a sus cuarteles, bajo el sello de la casa editorial mexicana Fondo de Cultura Económica en alianza con el Centro de Estudios Públicos (¿¡!?) –el portentoso laboratorio de conocimiento de quienes adhieren de facto al sistema de ideas del administrador (y especulador) del máximo poder en ejercicio en la casa de todos– acaba de publicar el volumen “Chile Constitucional”, un texto breve, de no más de 118 páginas cuyo “objetivo es contextualizar los cuatro grandes procesos constituyentes de la historia de Chile (1828, 1833, 1925 y 1980) y, a partir de ahí, dar un mayor espesor histórico a la discusión política actual” según reza el prefacio; a renglón seguido señala el autor, “se sostiene que los políticos de la década de 1820 compartieron un mismo contexto intelectual, en el que distintas expresiones liberales y republicanas se dieron cita en la Carta de 1828 para salvaguardar lo que se había ganado en el campo de batalla contra los ejércitos del rey español. Argumento que las Constituciones [sic] de 1833 y 1925 fueron “reformas” explícitas de sus antecesoras (así lo declararon sus propios textos oficiales), al tiempo que la de 1980 se concibió a sí misma como una “nueva” Carta. Esto quiere decir que los constituyentes del ochenta llevaron adelante una “revolución constitucional”, la que, entre otras cosas, cortó con casi dos siglos de reformismo gradualista.”
Aunque tan así no es.
Presencia central en las ideas y prácticas de la sociedad chilena por más de dos siglos, el positivismo constitucional ha sido puesto en tela de juicio, repudiado o redefinido –más allá de la academia– hacia la segunda mitad del siglo XX. En su forma original y más ambiciosa, planteaba que la libertad, la felicidad y la abundancia serían el punto de arribo de una humanidad que obrara según las leyes de la razón; sin embargo, poco a poco fue perdiendo su fuerza liberadora y creadora.
Antes lo mismo en Europa que entre nosotros, el positivismo constitucional fue una filosofía destinada a justificar el orden social imperante. Pero al cruzar el océano el positivismo constitucional cambió de naturaleza. Allá el orden social era el de la sociedad burguesa: democracia, libre discusión, técnica, ciencia, industria, progreso. En Chile, con los mismos esquemas verbales e intelectuales, en realidad fue la máscara de un orden basado en el latifundismo. Se produjo una escisión psíquica: aquellos señores que juraban por Comte y por Spencer no eran unos burgueses ilustrados y demócratas, sino los ideólogos de una oligarquía de terratenientes.
El trasplante de las ideas liberales y democráticas de la revolución francesa y norteamericana, en Chile, cumple así la función de lenguaje de libertad al servicio de oligarquías feudales. El mismo trasplante o transposición de ideas fallidas ocurre con nuestra historia constitucional no democrática.
La justicia es igual para todos: las sentencias no
Si bien el libro “Chile Constitucional” sugiere abordar una cuestión de acuciante vigencia en el contexto de la práctica del derecho constitucional, per curiam el impacto tendencioso es mayor cuando se tiene la aprobación del derecho.
Si a ello se suma que las razones “instrumentales” de la casa editorial mexicana tan prestigiosa –fundada en 1934 y con más de 9 500 títulos–, de origen situado en las antípodas del CEP, perpetre y divulgue las ortodoxias prevalecientes en el texto puede (con)tener premisas que lleguen muy lejos.
¿Por qué? Pues porque la redistribución expansiva de la pobreza, una gestión de la pandemia tan suicida, el lawfare y el darwinismo jurídico, inmovilizar y/o neutralizar espacialmente categorías completas de personas o, paradójicamente, liberarlas para forzarlas a diseminarse –léase “migración venezolana” p.e–, desintitucionalización, violencia gubernamental y desterritorialización, política bajo forma dineraria y la soldadesca protegiendo a las guardias paraoficiales, situaciones semiconstitucionales de desdoblamiento del poder, narcotraficantes, narcopolíticos, terror no metabolizado y nociones ficcionalizadas del «enemigo» de a pie son algunos de los factores que comportan lo arbitario en obligación.
El modelo de la representación política neoliberal parece estar hoy ante una crisis irreversible, consiguientemente su itinerario constitucional. Una sociedad fragmentada, un electorado antes que apático –esta vez– disfuncional a las instituciones de vasallaje –partidos políticos– y racionalidades sociales inesperadas no coinciden ni de lejos con el precepto de buena fe –supongo (suponer es negar)– con que remata el autor en el capítulo “Una Constitución para el Siglo XXI”, a saber, “lo que se debería evitar a toda costa es repetir el mismo ánimo refundacional de los constituyentes del ochenta.”
La Constitución del autócrata
Es muy cierto, como cita el autor, que el 17 de septiembre de 2005 el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar, aquel bígamo de la política –militante del Partido Por la Democracia y Partido Socialista– afirmó con el tono de aquel padre que reprende severamente a los hijos: “Hoy 17 de septiembre de 2005 firmamos solemnemente la Constitución Democrática de Chile […] Este es un día muy grande para Chile «huelga la pregunta: ¿¡para cuál Chile!?». Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional. […] Hoy nos reunimos inspirados en el mismo espíritu de 1833 y 1925, para darle a Chile y a los chilenos una Constitución que nos abre paso al siglo XXI.” A confesión de parte relevo de prueba, señala un viejo aforismo jurídico.
Aunque también es cierta la opinión de El Mercurio publicada el 23 de septiembre de 2005, rubricada por el entonces senador de la UDI, Andrés Chadwick: “Por muy importante que hayan sido las reformas, que hemos compartido y consensuado, sigue siendo la Constitución de 1980. Se mantienen sus instituciones fundamentales, tal como salió de su matriz. Para que haya una nueva institución se requiere de un proceso constituyente originario, no de un proceso de reformas.”
Una sociedad fragmentada, con la aplicación de justicia “en la medida de lo posible”, una opinión pública altamente voluble, sujeta al ritmo de los medios de comunicación y las inversiones estatales en publicidad, por un lado, y partidos incapaces de congregar intereses sociales, dirigentes cuya acción se subordina a los índices de popularidad, un sistema político e institucional deslegitimado que sobrevive gracias a su autorreferencialidad, por el otro, son algunos de los rasgos que caracterizan la crisis que ha encendido la controversia política –y constitucional– en vez de apagarla con consensos, pues después de todo, constitucionalidad y desacuerdo social no son incompatibles.
Una metodología transcontextual, la perspectiva constitucional conservadora y los desafíos normativos ya no son los vértices que determinan la posibilidad de volver posible el acuerdo cuando es necesario, y volver el acuerdo innecesario cuando es imposible [Cass Sunstein], ni el bazar pluralista, pues esta vez, constitucionalizar asuntos polémicos y repudiados por el propio país no son juricéntricos aunque se preserva mejor ahora que antes la integridad de la Constitución de la res publica y la polis, pues, después de todo se trata de que el ciudadano deje de ser cliente en la nueva Carta Fundamental (no Funda Mental).

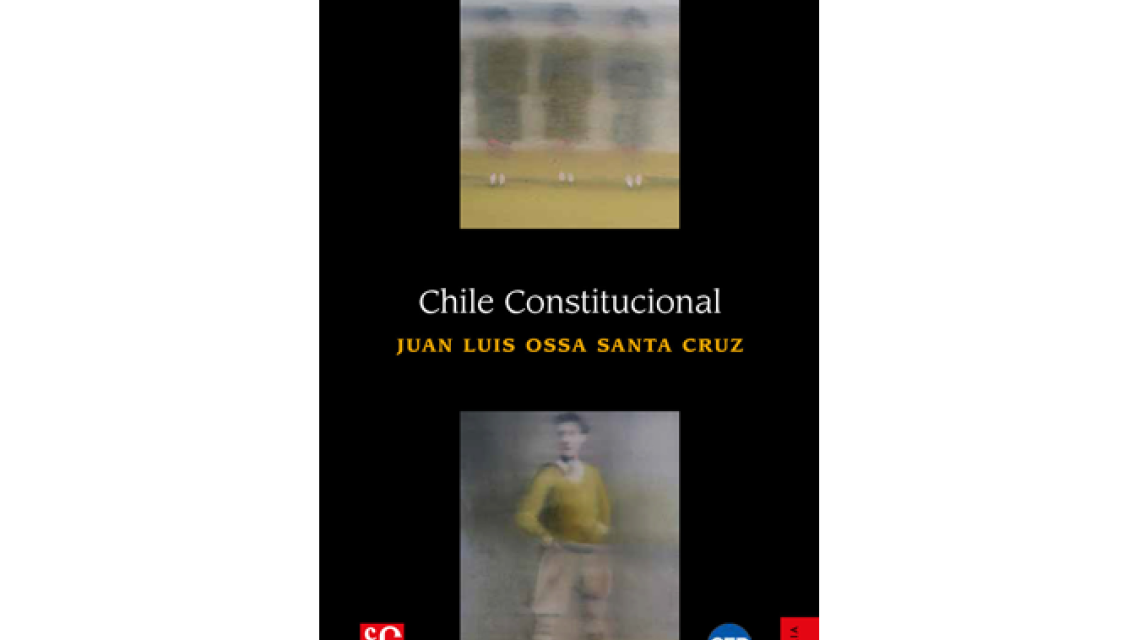








Comentarios Recientes