Por Diego Muñoz Valenzuela, escritor
La cultura es fundamental para la vida de cualquier país. No obstante que afirmaciones equivalentes a esta se repiten con frecuencia en las voces de los tomadores de decisiones (políticos, autoridades, empresarios), los presupuestos para cultura siguen siendo exiguos y mezquinos. Y las políticas culturales que manejan esos limitados presupuestos (aquí sí que impera la austeridad, por no llamarla miseria) son elitistas, pasivas y centralizadas.
Más allá de las debilidades que nuestro cuestionado pero vigente modelo neoliberal exhibe: desigualdad, discriminación, pobreza, extractivismo, concentración de la riqueza (podríamos continuar, pero no es el propósito de estas líneas), la solución para una mejor vida en sociedad no puede radicar simplemente en un mayor PGB. Con más dinero -concentrado en pocas manos, como sabemos- no se podrán resolver, ni con mucho, todas las necesidades. Nunca habrá recursos suficientes para ello, pues estas pueden tender al infinito.
Una hipotética abundancia, que jamás llegará a todos, no es el camino virtuoso. En ausencia de ese preciado bien, intangible y fundamental, que es la cultura, ningún recurso será suficiente. Las personas, hipnotizadas por la televisión, los sistemas de marketing impulsados por las redes sociales, arrastradas por la turbulencia subliminal, gastarán sus recursos -siempre escasos- en bienes prescindibles, innecesarios, postergando otras necesidades realmente claves, como los bienes y derechos sociales y -sobre todo- los bienes culturales, de gran heterogenidad.
Cuando reinan el individualismo y el consumismo, la solidaridad decae o simplemente desaparece; lo único que importa es lo mío. Sin empatía ni solidaridad, la sociedad humana deviene en jungla salvaje, donde cada cual prioriza y defiende sus propios intereses. La competencia se impone por sobre la colaboración. Lo único que importa es el acceso al dinero, sin importar que esto se logre mediante el despojo o perjudicando a otros.
Sin conciencia personal y colectiva no hay ni habrá recursos que alcancen para satisfacer una demanda irracional de bienes innecesarios. Y esta conciencia es el resultado complejo de la cultura y la educación, que deben marchar juntas y no separadas administrativamente, como ocurre en nuestro caso. Esa conciencia es imprescindible para poder priorizar las necesidades de recursos, así como para poder elegir a los dirigentes adecuados para gobernar la sociedad. Sin cultura, sin educación, sin creatividad, sin participación, las personas quedan en las garras de los depredadores que actúan por cuenta de los grandes propietarios de todo.
¿Y quién, sino el sistemáticamente disminuido Estado, podría hacerse cargo de la tarea de impulsar la cultura en nuestra sociedad? Dejarla en manos de los privados (las “industrias culturales”) implica abandonar a su suerte una tarea trascendental para el futuro de un país.
Es el Estado quien debe asumir esta responsabilidad. Eso debe necesariamente reflejarse en un crecimiento realmente significativo del presupuesto destinado a cultura. Todavía estamos a tiempo de subsanar el declive social que nos hunde en un productivismo pragmático, funcional a los intereses del modelo imperante, donde la falta de conciencia y organización social, la carencia de solidaridad, la ignorancia y el individualismo, facilitan la imposición de una vorágine consumista.
Sin embargo, no basta con que el Estado asuma este rol, que le es inherente, con la contundencia requerida. Deben generarse políticas culturales apropiadas que pongan acento en la colaboración más que en la competencia; en los territorios más que en el apoyo o subvención a las grandes entidades centralizadas; en la participación ciudadana activa y el desarrollo de sus capacidades creativas; en el potenciamiento de las organizaciones sociales de la cultura como alternativas efectivas para manejar y distribuir recursos.
La cultura es fundamental y no puede prosperar si se le condena a ser menesterosa. Es clave para el futuro en cuanto a formadora de efectiva conciencia en ciudadanos que participen en la transformación de la sociedad. La cultura debe ser relevada a un rol principal y protagónico si queremos un futuro realmente diferente.


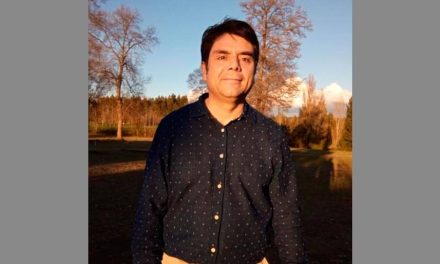







Comentarios Recientes