Por José Miguel Neira Cisternas
“La verdad es siempre revolucionaria.” Lenin.
“Sólo en los libros las revoluciones se hacen en línea recta y por cómodas autopistas.” Omar Torrijos.
“La economía de mercado y la sociedad liberal, sin enemigos capaces de articular modelos alternativos globales, impondría su dominio planetario, provocando una progresiva uniformización bajo el liderazgo de los Estados Unidos”. Esta sentencia, que Francis Fukuyama calificara como el fin de la Historia, es el equivalente a una ausencia de alternativas a la globalización, entendida a su vez, como el triunfo del capitalismo, hito que según el autor americano-japonés marcaba, además, el fin a la guerra fría. Ante esta conclusión hiper difundida, aunque de difícil demostración, quienes se identifican con los idearios del socialismo han debido afrontar el dilema de optar por adaptarse al modelo imperante, o por continuar la lucha contra esta nueva forma de dominación que consolida viejas hegemonías. Una u otra postura generó, hace treinta años, nuevas divisiones al interior de las golpeadas izquierdas.
Históricamente, las distintas vertientes del socialismo han asumido, con desigual intensidad y en diferentes escenarios y contextos, una interpretación dialéctica de la cambiante realidad. Así, fruto del método dialéctico de confrontar contradicciones para resolverlas, resulta aquello que alguna vez se calificó como revisionismo, entendido como un análisis crítico respecto de ideas y fuentes programáticas primarias, en un esfuerzo por actualizarlas o de convencer acerca de su vigencia. Ya parafraseando a Hegel, en su contundente ensayo titulado Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Engels lo concluía señalando como crítica a la conservadora idea hegeliana de que todo lo real es racional y por ende, que todo lo racional es real, que las instituciones y las ideas que las sustentan en cada época, no están exentas de obsolescencia, por tanto todo lo que existe merece perecer, coincidiendo con el joven Marx, gran deudor de Heráclito, aquel filósofo que enseñó que todo fluye, de modo que para los pioneros y generadores del materialismo histórico, lo único permanente es el cambio.
El revisionismo de Eduard Bernstein, del que en la práctica no fue ajeno el propio Lenin –aunque, acorde con el uso catequístico de este desprestigiado concepto debería entenderse como su opuesto-, planteaba hace ya más un siglo, la necesaria participación de los partidos representativos de los trabajadores en procesos eleccionarios, la inserción en sindicatos y en el Parlamento, es decir una lucha a conducir al interior de las instituciones y no fuera de ellas ni contra ellas. Estas características, propias de una etapa que después habrá de denostarse como superada y reformista, resultan sin embargo, una versión primera y muy parecida a lo que, desde una izquierda más revolucionaria o combativa, hemos conocido como una combinación de todas las formas de lucha.
La instalación, casi al final de la gran guerra, del gobierno bolchevique en 1917, y el retiro de Rusia de la guerra imperialista, como sabemos, generó la condena de éstos a sus, hasta entonces, partidos hermanos de la socialdemocracia, que frente al conflicto adoptaron una postura nacionalista, cuestionando los métodos o las posibilidades de los revolucionarios de generar un cambio estructural, dado el retraso de Rusia respecto del occidente europeo, cuestionaron el abandono de ese antiguo espacio imperial a la causa de los imperios aliados inglés y francés, en una guerra que las agrupaciones socialistas previamente habían intentado evitar. Así, la respuesta de los bolcheviques devenidos en comunistas, fue el abandono de la Segunda Internacional y su denuncia a la socialdemocracia como una expresión reformista de contenido democrático burgués.
A partir de aquel cisma, en que el socialismo revolucionario se reagrupa en la Tercera Internacional, mientras los bolcheviques afrontan a partir de 1919 una difícil guerra civil, en que los gobiernos occidentales antes aliados apoyan a las fuerzas enemigas de la revolución, el revisionismo adquirió el peor y más perdurable de sus significados, empleándose como el calificativo para las acciones oportunistas de los traidores a la causa revolucionaria y ya no, como la actitud propia de quienes permanecen atentos a enriquecer la teoría, acorde a las exigencias críticas del cambiante devenir social.
A casi tres décadas de aquella fractura, a partir de la legítima ruptura de Tito con Stalin en 1948, a partir de su defensa del camino propio que debería seguir la revolución yugoeslava, revisionismo pasó a ser sinónimo de desviacionismo, y titoísmo, sinónimo de actitud anti soviética. Es decir, y como una prolongación del estalinismo de los años treinta, nuevamente el que no está con nosotros está contra nosotros. Así, el concepto usado por los comunistas para etiquetar a la socialdemocracia se empleará con profusión al interior del ámbito comunista, para descalificar opciones menos ortodoxas dentro del amplio espectro de experiencias anticapitalistas, incluido el socialismo tercermundista, propio de los países no alineados de Asia primero, luego de África y América Latina, actitud que será observada con recelo por el Partido Comunista de la Unión Soviética y sus aliados, mientras el de la República Popular China, nunca tratado afectuosamente por Stalin, aunque estalinista en los métodos, califica de revisionista la coexistencia pacífica de Khrushov con los Estados Unidos y a su modelo, como un simple capitalismo de Estado.
Es también una constancia histórica, que tras la desaparición de sus principales e iniciales conductores, todos los grandes procesos revolucionarios han degenerado en conducciones burocráticas y obligadamente más pragmáticas, dado que como resultado de audacias revisionistas de corte revolucionario, la toma del poder en estos procesos se inició a partir de apoyos populares que expresaban una indignación ante abusos de todo tipo, es decir a partir de unas condiciones favorables en términos de conciencia política, pero sin las condiciones objetivas o materiales más favorables para la sostenibilidad del experimento transformador, de modo que necesitados de un instrumento coordinador de los esfuerzos, esos partidos revolucionarios terminaron robusteciendo los Estados que debían gradualmente desintegrar, como expresiones históricas sobrevivientes del dominio de una clase hacia las subordinadas. Si a ello añadimos que, en nombre de la vanguardia de la clase, la conducción quedó sustitutivamente en manos de un régimen de partido único, tenemos la mezcla despótica ilustrada perfecta, pero en pleno siglo veinte: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.
Así, podemos constatar que en China, tras la muerte de Mao y de perseguir a la pandilla de los cuatro, presentados como principales responsables de los atropellos violentos impetrados por la revolución cultural, se intenta superar como oprobioso aquel proceso dogmático, ante las perspectivas de que la gran nación asiática pueda ser incluida en Naciones Unidas tras casi un cuarto de siglo de aislamiento, estableciendo pragmáticas relaciones con Estados Unidos, gobernado por uno de los más audaces y reaccionarios mandatarios republicanos, Richard Nixon.
Den Siao Ping, representante del ala derecha del Partido Comunista chino y sucesor de Mao, pondrá especial cuidado en orientar -pragmáticamente- acuerdos económicos con regímenes políticos de todo tipo y signo ideológico, de modo que el país más poblado de Asia no intervendrá en favor de causas socialistas extraterritoriales, lo que explica que sea el único país socialista con el que la dictadura militar-empresarial chilena no rompa relaciones, y que Pinochet se dé el lujo de hacer una distinción entre comunistas malos y comunistas buenos.
Estos ejemplos de la historia contemporánea del socialismo, que siendo comprensibles en su contexto bien podríamos calificar como oportunistas, desviacionistas o revisionistas, estaban ya planteados -como advertencias implícitas y deducibles- en una de las últimas obras del propio Marx, constituyéndose en una proyección histórica avizorada por el gran revolucionario, cuando en el Prefacio de 1859 a la Introducción a la Crítica de la Economía Política, explica las condiciones para un cambio real, desde un modo de producción a otro superior en estos términos:
“El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, me sirvió de guía para mis estudios, puede formularse brevemente de este modo: en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad: estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción (o de reproducción) constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una estructura jurídica y política, y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, estas relaciones se convierten en trabas de estas mismas fuerzas. Entonces se abre una era de revolución social. El cambio producido en la base económica trastorna más o menos lenta o rápidamente toda la colosal superestructura. Al considerar tales trastornos importa siempre distinguir entre el trastorno material de las condiciones económicas de producción… y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas; en una palabra, las formas ideológicas bajo las cuales los hombres adquieren conciencia de este conflicto y lo resuelven. Así como no se juzga a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco se puede juzgar una época de trastorno por la conciencia (o idea) que tenga de sí misma; es preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas sociales y las relaciones de producción. Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productoras que pueda contener en su seno, así como las relaciones de producción nuevas y superiores… necesitan de ese desarrollo para incubarse en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la humanidad no se propone nunca más problemas que los que puede resolver pues, mirando de más cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta sino cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o se encuentran en estado de existir *.
*Los paréntesis incorporados en el texto son de mi responsabilidad y apuntan a facilitar, eso espero, la comprensión de este precioso y preciso texto sintético de Marx.
Marx, en esto debe insistirse, defendió la Contribución a la Crítica de la Economía Política como un análisis específico, aplicado al escenario inglés entendido como el estadio de mayor avance del gran experimento capitalista, lo que hace comprensible su reiterada negativa a avalar “partidos marxistas” para espacios geográficos diferentes -el ruso en particular-, cuya realidad conocía, luego de haber discrepado públicamente con Mijaíl Bakunin al interior de la Primera Internacional, fundada precisamente en Londres.
Al respecto, como reiteración de aquella postura, en el Epílogo al primer libro de El Capital (1873), llega a señalar que lo suyo, constituye una crítica científica del modo de producción burgués capitalista, muy lejano a la idea de formular “recetas de cocina para el porvenir”. Lo que Marx mantendrá siempre, es una dialéctica materialista como método de análisis de la historia, una defensa de la gestión obrera de los medios de producción, así como la dictadura del proletariado mientras no desaparezca el concepto de mercancía.
Esos elementos esenciales marcan la diferencia de una metodología para la acción, en momentos en que socialismo era considerado, desde 1847, como un movimiento pequeño burgués que buscaba hacerse un espacio entre las capas ilustradas, mientras el comunismo emergía como el concepto representativo de un movimiento revolucionario desde y para la clase obrera, de modo que, solo tras el desarrollo del materialismo histórico, aplicado a la crítica y estudio de la evolución capitalista -gracias a la obra de Marx-, el socialismo comenzó a entenderse como la fase de transición al comunismo.
¿Lenin, Mao, Ho Chi Min o Fidel Castro no conocieron de estos textos o conscientemente actuaron contradiciendo el libreto, presionados por las urgencias sociales que justificaban el gran salto histórico? Ante la falta de un desarrollo capitalista, inexistente en la Rusia de 1917, los obreros de Petrogrado y de Moscú, piensa Lenin, serán la vanguardia del cambio revolucionario, mientras a la inversa, a falta de obreros en China no habrá revolución sin los mayoritarios que son los campesinos, precisó Mao.
Trasladados a nuestro escenario latinoamericano, en la Segunda Declaración de La Habana (4 de febrero de 1962), Fidel Castro señala entre los acápites finales de ese vibrante y extraordinario discurso de síntesis histórica, que “Ahora sí, la Historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos su propia historia… Porque esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! Y ha echado a andar… Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia.”
Desaparecido el Vaticano Ideológico de la mayor parte de la cultura comunista y de los partidos y movimientos que adscribieron al marxismo leninismo (un constructio estalinista), no se observan en los espacios de las izquierdas, esfuerzos significativos por definir qué deberíamos entender por socialismo, mientras el concepto de revolución, vaciado de contenidos, ha mutado hacia un significado romántico, evocador de un nostálgico pasado que -desgraciadamente- limita su empleo como sinónimo de un momento insurreccional o de la toma del poder, en vez de toda la amplitud de esfuerzos por implementar transformaciones estructurales que deberían seguir a los tiros.
He aquí, uno de los desafíos pendientes al interior de las izquierdas, concepto bastante plural pero que pretendiéndose objetar por obsoleto, continúa, como en la Francia de 1791, representando el pensamiento crítico ante lo existente y la opción más radical y democrática de cambios; me refiero a la discusión que permita distinguir entre fines y medios, aquilatando como paráfrasis de las experiencias pasadas, que muchas veces los medios o métodos empleados deslegitiman el fin. Tengamos presente, a partir de los abarcadores casos expuestos y de otros (que no nos resultan posibles de describir en una exposición sucinta como esta), que las sociedades resultantes de una acción insurreccional de orientación socialista, en la mayoría de los casos, en vez de politizar y empoderar participativamente a sus comunidades, dejaron como una herencia burocrática propia de un despotismo ilustrado redivivo, unas sociedades despolitizadas, con tanta desafección hacia la política como la que observamos hoy en nuestros países neoliberalizados, marcados por la apatía hacia una clase política, descalificada en esos mismos términos fascistas hasta por intelectuales de izquierda, desconocedores al parecer, de los propósitos originarios de quienes acuñaron dicho concepto (G. Mosca y W. Pareto).
En un mundo inmerso en la crisis de la post modernidad, en gran medida equivalente al imperio del relativismo, y en que, en nombre de la tolerancia permitida por pusilánimes e indecisos, todas las faltas se naturalizan o perdonan como errores, nuestra actitud política debe avanzar en medio del deconstruccionismo -entendido como la incapacidad de la filosofía para establecer soportes ideológicos estables y menos aún permanentes-, hacia una recuperación de lo mejor de nuestro acervo, dotados de una gran capacidad crítica y autocrítica, ajena a dogmatismos fanáticos, para rescatar lo mejor de la estantería en ruinas, dispuestos a una disección que apunte a recuperar memoria histórica y elementos teóricos posibles de emplear como instrumentos de análisis válidos y, por ello, valiosos. En este sentido, debe asumirse una relectura atenta de los clásicos del socialismo revolucionario, incluidos Marx, Engels, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky o Gramsci, y de este lado del mundo, las orientaciones ideológicas que emanaran de los Congresos del Partido Socialista de Chile, de los trabajos de José Carlos Mariátegui, o las enseñanzas que pueden extraerse de los fundamentos de la Teoría de la Dependencia que terminaron de elaborar durante su exilio en Chile, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Ruy Mauro Marini o André Gunder Frank en el Centro de Estudios Socio Económicos CESO de la Universidad de Chile, los trabajos de Osvaldo Sunkel acerca de la desintegración de lo nacional que implicaba el desarrollo del capitalismo transnacional, de la dialéctica del desarrollo desigual de Franz Hinkelammert o la experiencia trunca de intercambio político, económico y cultural que implicaba el Pacto Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena, esfuerzos todos correspondientes a la década de 1960, la más audaz en la búsqueda de una identidad libertaria continental, en el contexto de los Países no Alineados, en el entendido de que de las derrotas surgen los derroteros, como plantea recientemente Carmen Castillo Echeverría en Le Monde Diplomatique.
Sin desatender lo anterior -y hago aquí uso de algunas ideas sugeridas por nuestro gran economista Héctor Vega- tengamos presente que el socialismo es la mayor contribución del pensamiento laico a la liberación del Hombre; herramienta de análisis científico, orientada a superar la alienación y enajenación del ser humano de “trabajar en lo que no le gusta para consumir lo que no produce”, en el sabio decir de Facundo Cabral.
A ciento setenta y cuatro años del Manifiesto Comunista, tengamos presente que el sujeto histórico de esta liberación, ya no es el que Marx vio en el proletariado industrial de su época: una clase obrera casi extinguida tras el shock neoliberal que desintegró nuestra emergente industria nacional construida a lo largo de tres décadas (1940-1971).
Marx anticipó certeramente, como propias del capitalismo, tendencias aún presentes como la devaluación de lo cualitativo en favor de un predominio de valoraciones cuantitativas, resultantes de las hegemónicas relaciones mercantiles y su esencia lucrativa. La reificación que estimula y favorece una relación basada en apropiaciones y cosificaciones, de modo que la modernidad, que es una actitud humanista de comprender y transformar el mundo, en expresiones políticas propias de las derechas, es entendida como sinónimo de modernizaciones, es decir como los subproductos tangibles; las cosas, es decir aquello que les resulta cuantificable. La mercancía como lo visible, relegando y subvalorando al trabajo que la genera, omitiendo que “de suyo, el valor de la mercancía solo representa trabajo, pura y simplemente despliegue de trabajo humano”.
El pensamiento marxista, como parte de la extensa filosofía existencialista, es una protesta en contra de la enajenación del ser humano, contra la pérdida de sí mismo y su transformación de sujeto en objeto, es decir en una cosa. Erich Fromm define al socialismo como “… un movimiento contra la deshumanización y automatización del hombre, inherente al desarrollo del industrialismo occidental.” La esencia humanista del socialismo debe reencauzarlo a ser una preocupación por la humanidad para una realización de sus potencialidades, porque la existencia real se manifiesta en lo que el individuo hace, proyectando una naturaleza social que se desarrolla y revela en la Historia.
Así es como Marx contempla, analiza y comprende al ser en toda su concreción, como parte de un tiempo histórico, miembro de una sociedad y de una clase dados, a la par que, condicionado o “cautivo de todo lo anterior”. Así, su emancipación de las fuerzas que lo aprisionan queda ligada al reconocimiento de estas fuerzas y al cambio social subsiguiente basado en este reconocimiento. (1)
La negación de la productividad, el trabajo alienado y la enajenación son sinónimos del ser escindido, fragmentado, impedido de la posibilidad de autorrealizarse. Un ente que no se experimenta creativamente a sí mismo, porque permanece ajeno a la comprensión de sí mismo y mediante la reificación, se vuelve esclavo de sus propias creaciones que lo alejan de su inserción social positiva: las cosas están por encima de él, aunque sea él quien las produce. Es un ente pasivo, un sujeto separado del objeto.
Esta explicación tan antigua y clara de reificación alienante o enajenación (separación), ya estaba contenida en el concepto de idolatría del Antiguo Testamento, cuando se enseña que el hombre no adora a su creador sino a lo que él mismo ha creado. Al hacerlo, el mismo se transforma en cosa.
La concepción marxista o del materialismo histórico, insistamos en ello, es un análisis científico y, por ello mismo, fenomenológico, contrario a cualquier mecanicismo y a toda resignación pesimista o fatalista de la historia, por lo que debemos rechazar cualquier utilización fragmentaria o torcida de sus principios teóricos como sostén justificatorio de sistemas burocráticos autoritarios: el marxismo es acopio de experiencias y superación de toda la tradición humanista occidental, en lucha por “la tradición de la dignidad y la fraternidad humanas.”
Expuesto a las exigencias productivistas que impone la competencia mercantil, el ser humano es escindido, fragmentado en trabajador, productor, profesional, ciudadano o consumidor, dificultado en la posibilidad de realizar la unicidad de su ser, desperdiciando la posibilidad de constituirse como persona, condenado a una mera sobrevivencia, perdiendo la posibilidad de existir. Así, empobrecido intelectual y materialmente, el ser humano es convertido en otra mercancía transable, un embrutecido esclavo del salario, carente de identidad individual e inhabilitado de participar conscientemente de una identidad social que le permita participar de una conquista colectiva, que pueda liberarle de la servidumbre consumista, vacío de ideales pero endeudado y manipulado por los medios de una sociedad opulenta que renueva el stock de nuevas superficiales y relativas necesidades, al punto de que, parafraseando en sentido contrario la conocida sentencia de Descartes, podría definirse al consumista como uno que dice tengo, luego existo.
Nota: Las citas textuales y las ideas aquí resumidas, son extraídas de Erich Fromm, Marx y su concepto del Hombre. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México. Primera edición en español 1962, págs. 7 a 10.
Incorporo aquí, por parecerme pertinentes unas ideas que, con alguna leve variación en su redacción, pertenecen a Tomás Moulian, y corresponden al capítulo “La construcción hedonista del mundo” de su opúsculo El consumo me consume. Nuestro “…capitalismo dotado de una gigantesca capacidad productiva, necesita instalaren las subjetividades el consumo como deseo. Pero como abomina de la posible morosidad de este deseo, de su tendencia a cocerse a fuego lento… busca instalar en el interior de cada uno, los impulsos voraces hacia el consumo; la actitud hedonista… ideología expresada también en la propaganda de la televisión”, esa vitrina de lo ajeno frente a la cual, pasivamente, los televidentes viven como propia la vida romántica de los personajes.
El discurso siempre doble nos dice “…primero que ya hemos realizado los esfuerzos necesarios para poder compensar el ascetismo del trabajo con los placeres del consumo. Segundo, que en esta sociedad moderna, la pobreza (de los otros) no es nuestra responsabilidad sino la de los pobres que no han sabido aprovechar las oportunidades”. Así, esta pseudo modernidad, nos insta a consumir sin reparos morales ni remordimientos. En el entendido “que sin ricos no se necesitarían jardineros, ni se construirían edificios, ni se darían propinas a la salida de restaurantes” e iglesias.
El trabajo, desligado “de los aspectos vocacionales o de realización, pasa a ser vivido únicamente como un medio proveedor de dinero, para lo cual se hace necesaria la muerte de las motivaciones” trascendentes, “sean ellas la revolución emancipadora” o la fe religiosa “que orientan códigos morales de vida”, y que en un pasado cercano nutrieran, por ejemplo, en nuestra América, una teología de la liberación o programas de inspiración socialista. Tengamos presente, que para los neoliberales el mercado es intocable, un espacio que no debe intervenirse y en el que debemos confiar que naturalmente “se autorregulará”: el mercado es un Dios.
El desarrollo de conductas del más mezquino individualismo, el menos solidario, es la herencia que como una rémora destructora del altruismo, nos dejaron como herencia militar-empresarial las dictaduras instaladas por la hegemonía imperialista por medio del shock neoliberal, algo muy difícil de superar y que alteraron la esencia comunitaria fundamental para avanzar con rapidez hacia una transformación socio cultural que, necesariamente, debe pasar por el proceso subjetivo de una nueva conciencia popular, pasa solidaria y mayoritaria.
Todo lo anterior, implica como desafío, un lento y perseverante proceso de restauración de la cooperación al interior de las organizaciones sociales, que permita sumar voluntades hacia objetivos superiores porque, solo una clase social dotada de esos valores puede volverse revolucionaria y aspirar a ser clase en sí y para sí, tomando dialécticamente conciencia de las contradicciones que amenazan su coherencia discursiva y su accionar, superándolas para hacerse agente histórico de una revolución que aporta lo nuevo, lo inexistente y deseado, superando cualitativamente, como obsoletas, las relaciones de producción capitalistas que la oprimen.
El socialismo es ruptura. Un corte radical con la cuantificación, con la cosificación, con la reificación, con la alienación y despersonalización consumista, es como oposición a la depredación natural y social del capitalismo la única herramienta que posibilita las transformaciones que puedan permitir a la humanidad “el salto del reino de la necesidad al reino de la libertad”.
En el intertanto, y sin renunciar a un nuevo estado civilizatorio, el socialismo debería intentar el levantamiento de un programa sustantivo y valóricamente transversal, que genere menos rechazos en su difusión, dado el predominio de prejuicios contra el socialismo instalados por las castas políticas reaccionarias a lo largo de un siglo. Este programa debería, a mi entender, sustentarse en una promoción e instalación gradual de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, aprobados por Naciones Unidas durante sus tres primeras décadas de existencia, dado que estos poseen una validación universal y, porque siendo coincidentes con nuestras más antiguas reivindicaciones, presentan menos carga ideológica negativa, de modo que su puesta en práctica debilitaría sin duda alguna, los privilegios de los consorcios económicos nacionales y transnacionales que sustentan, sin modificaciones de fondo, al sistema capitalista.
Santiago, enero de 2023.



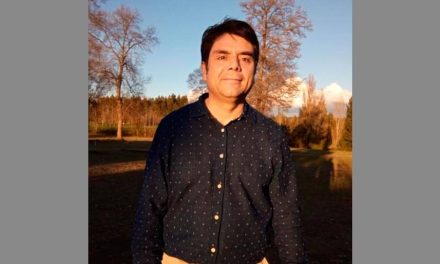





Excelente artículo, escrito con fundamentos sólidos , y que abre una abanico de hechos, valores e ideas , que pareciera que cada día van desapareciendo, o mejor dicho , siendo devoradas por el consumismo y la idea de que nacimos para trabajar sometidos por empresas codiciosas y jefes déspotas y la mayor parte de las veces, inmerecedores al puesto que ostentan. Vivimos en un mundo carente de nuevas ideas y pensamientos que lleven a un mundo mejor.
Felicitaciones a mi querido maestro de historia, y al mismo tiempo amigo , que tanto me ha enseñado en la vida .
Grande Maestro José Miguel Neira.